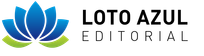Un ensayo sobre lo real: la mirada íntima y luminosa de Larroque sobre la vida y el viaje

Dos secciones dividen este libro entre las experiencias de su autor en la República Dominicana (2004-5) y en Granada (2005-6). Los apuntes que tomó entonces aquel joven se convierten, veinte años después, en el material publicado por el escritor adulto. Entre la fidelidad y la autocorrección se abre un campo de descubrimiento que estamos invitados a compartir también nosotros, los ociosos lectores.
Kapuściński viajaba acompañado siempre de su Heródoto; Larroque lleva consigo a Montaigne, de quien admira “la introspección, el equilibrio, la duda, el sentido del humor”. Se trata de un lenguaje compartido, pues así transcurren también las escenas o vislumbres que conforman esta obra, pequeño mosaico de tranquila lucidez, como una serie de notas a pie de página en torno a un texto que no termina de entregarse del todo. Se trata, pues, en el mejor sentido de la expresión, de un ensayo sobre lo real. Uno centrado en los días de labor, las tareas cotidianas, los encuentros amorosos, la vida que se promete a sí misma a la vez que pasa.
El escritor relata de manera a la vez ligera y ajustada una serie de vivencias que nos revelan a una especie de amateur en pleno aprendizaje; “yo vivía feliz; lo mío era una tendencia, un don doméstico, una celebración”. Pero en la música, como en la vida o en la escritura, llega siempre el momento de la verdad: “Esta noche trataré de hacerlo lo mejor posible”. Tal vez entonces se consiga “juntar las palabras justas”, que todavía dejarán sitio a “un ligero desequilibrio”.
En Dominicana todo es nuevo, exótico, impasible; y aun así, nuestro autor se las apaña para encontrar sus propios hilos, su red particular contra el fondo líquido de unas circunstancias imposibles de dominar. En esta parte del libro se deja sentir la angustia de quien está llamado a llevar algo de luz y de ilustración al territorio desconocido y tiene que ceder, descubrirse a la contra, negarse tres veces antes del adiós definitivo. En cambio, el ambiente en Granada es liberador: no tener que decir cómo son las cosas sino dejarlas ser y tratar de acompañarlas sabiamente.
Nunca pretencioso, pero siempre personalísimo, Larroque se asoma a la vida en busca de esos pequeños dones particulares que le dan un mínimo de sentido y de belleza. Puede tratarse de un día de sol, de un poema de Juan Ramón Jiménez, de una mujer que se pone el camisón para dormir, pero también de una buena ducha o de las ganas de pedir un poco de silencio en lo más hermoso y profundo de la noche. “Comprender en sentido amplio, algo a lo que no habremos de dar término”.
En ese acto renovado de conformidad con el que Larroque dibuja los momentos menores de su vida siempre hay un fondo literario, un ansia por decir lo justo y un compromiso con la actividad del observador, que mira para escribir y escribe para fijar una visión: “me conformo con ser capaz de distinguir la levedad de los cambios. Reconocer una brisa distinta, una tarde más de verano, una línea intacta de olas”. Cada jornada con su lección, que a nosotros nos toca aprender. Cada ensayo con su poco de renuncia, porque a la realidad es vano tratar de poseerla.
Y así, lo menor va dejando su ganancia. Un aforismo, un cuerpo, un libro, un apunte (“los libreros de viejo deberían vender tiempo”) que contiene, en su sencillez, el alma entera del dibujo...
Hermoso libro este, de los que se comportan como amigos de confidencias espontáneas, de conversaciones llenas de cordialidad, de inteligencia aplicada a los hechos. No resolver las dudas, sino reflexionar con libertad, ingenio y amor por las cosas; como Montaigne, pero mucho más cerca.
Juan José Prior